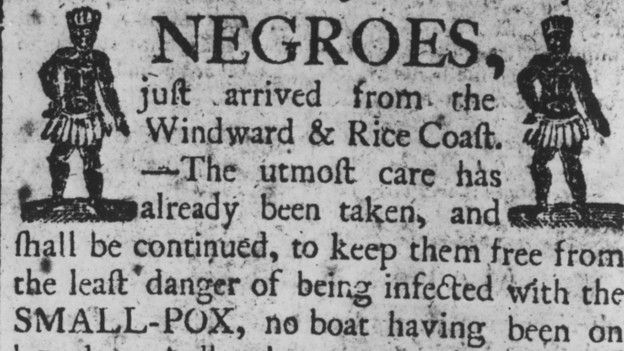Si bien hubo rabia y cosas tiradas en el piso, y gritos de "(policía) hijueputa" (todos buenos ingredientes para que un video pegue duro por estos días), Carlos les expuso a los agentes al menos tres ideas hilvanadas de forma magistral. Una, del concepto de ciudadanía que predomina sobre la población de raza negra: "¿por qué no los requisas a ellos? Porque ellos son blancos, ellos son ciudadanos". La otra, de la legitimidad de la ley y quien la aplica: "este es un país donde los blancos y los negros son iguales ante la ley. Ésa (la policía) es la representación de la ley, a ver, ¿a quién más está parando a requisar?". La última, del rol de su comunidad: "es eso lo que me molesta: que este país hipócrita, que nos ha tenido a nosotros los negros haciendo una enorme contribución para la construcción de la Nación, no respeta nuestra humanidad. Es eso lo que me molesta". Más claro imposible.
Días después del episodio que lo volvió famoso, esperé a Carlos afuera de Dejusticia, un centro de pensamiento ubicado en el barrio La Soledad de Bogotá. El profesor César Rodríguez Garavito, su director, abrió la puerta para recibirme y, acto seguido, le dijo a Carlos que no se fuera a lanzar a la política. A la par le entregó un puñado de libros sobre discriminación racial en las calles de Bogotá, perfiles de afrodescendientes hechos en Cali y sus encuentros con la autoridad, otro sobre raza, vivienda y segregación y uno final que hablaba de requisas hechas a discreción por parte de la autoridad. Todos dan buena cuenta de la realidad que yo fui a discutir con Carlos: de acuerdo con la Encuesta de Policía y Desigualdad, desarrollada por ese centro, las personas afro o indígenas que tienen encuentros con la policía son requisadas el 32% de los casos; el resto de la población, el 26%. Los perfiles de hombres de raza negra hechos en Cali muestran cómo el prejuicio gana de forma sistemática: no solamente la policía los aborda de forma agresiva y preventiva, sino que siempre hay una mención a la raza: "este negro", "ese negro tan agresivo, hijueputa", "negro hijueputa", "ah, que deje la bulla, negro hijueputa"...
Es eso lo que nos molesta.
Carlos me sonrió y me extendió una mano agrietada y dura, ajada de tanto trabajar con ella en un taller de ebanistería del centro de Bogotá. Un lápiz le atravesaba el pelo negro ensortijado a la altura de lo que yo calculé como 1.90 de estatura. Imponente, alto, de voz gruesa, reflexivo. Supe después que no se arreglaba el pelo hace meses: la apariencia es su discurso, él debe sentirse orgulloso de quién es, de cómo su pelo se pone luego de tres meses de dejarlo sin peinar. La idea que yo me había hecho luego de ver los tres minutos del video era incorrecta: no era Carlos un hombre exaltado y furioso, sino un hijo de Tumaco, Nariño, que entendió el racismo colombiano cuando en la Universidad Tecnológica de Pereira, hace diez años, a sus 23, los compañeros le cambiaron el nombre que le dieron sus papás por el genérico de "negro". De ahí en adelante se puso a estudiar por qué pasaba eso.
Me senté a hablar con él.
¿Cuándo te llegó la idea de que el racismo existía como fenómeno humano?
Lo conocí a través de Frecuencia Latina, un canal de televisión peruano que se transmitía en Tumaco por parabólica. Ahí mostraban mucho las películas de cine afroamericano. Mississippi en llamas, Raíces, Mandingo, bueno. Cuando llegué a Pereira a estudiar ingeniería mecánica me di cuenta de que no era algo del pasado de Estados Unidos sino de la realidad nacional. A partir de ese momento me di cuenta de que se me cambió el nombre: "moreno", "negro", "niche", todos estos apelativos que se han construido alrededor de nosotros. Empecé a experimentar el racismo, una actitud como... Discúlpame.
(Le suena el celular. Interrumpe. Me dice, luego de tres minutos de conversación, que lo invitaron a Washington a una conferencia).
¿En qué iba?
El racismo en carne propia...
Ah, sí. Yo seguía con mi ingeniería, tratando de creer que podría recibir esos apelativos y acabar la carrera, hasta que conocí a un profesor, Iván Vergara, quien me prestó un libro que me cambió el panorama. Me prestó los discursos de Malcolm X. Creo que no había leído nada con tanta dignidad sobre nuestra historia. Yo me dije: este país no necesita ingenieros, este país necesita es que se conozca esto a profundidad. Una de las cosas que me puse a pensar era cómo Malcolm X había desarrollado esa capacidad de analizar con tanto detalle la historia afroamericana. Entonces... Digamos que eso me despertó la pasión por estudiar. A partir de ese momento empecé a experimentar, a organizar a la comunidad, a conseguir cupos de la universidad para estudiantes negros. Me dediqué a eso. Estudié a Malcolm X, a Angela Davis, a Mandela, entre otros. No fui buen estudiante de ingeniería. La abandoné.
Luego empecé a venir a Bogotá al movimiento. Pude hablar con mucha gente de aquí de Bogotá.
¿Cuál movimiento?
Digamos que cada 21 de mayo se hacían unas reuniones en Bogotá. Y yo podía venir a ellas y veía que aquí había un nivel de compromiso alto. Había muchos colectivos. Estaba Cimarrón, me vinculé a Cimarrón en Pereira, conocí a Juan de Dios Mosquera(líder fundador de la raíz del movimiento en 1976), y empecé a experimentar la necesidad de conocer más. Ahí asumí una actitud mucho más frentera con los tratos que me daba la gente, y especialmente con el trato que me daba la policía, con quien he tenido muchos problemas.
¿Cuántos más? ¿Qué hizo diferente a este último?
Este creo que es el único round que he ganado con la policía. Lo gané por una sencilla razón: porque hubo una persona valiente que grabó y denunció. En los otros episodios las personas me veían como victimario y nunca les interesó conocer el trasfondo de por qué yo estaba confrontando a la autoridad.
Sales bravísimo en el video, hoy te veo muy sereno...
Cuando tú conoces la historia... Yo podría decir que merezco un pregrado en historia afrocolombiana. Yo he hecho eso voluntariamente, por pasión, por amor.
(Le suena el celular. Me dice que lo llamaron y le pusieron una canción. Calla. Piensa. Suspira. Arranca).
Lo que sucede es que yo me he podido dar cuenta de lo injusta que ha sido y continúa siendo la sociedad con nosotros. Ya no acepto el irrespeto. Si yo llego a un trabajo exijo que me llamen por mi nombre. Pero algunos me dicen que yo le digo a mi novia "mi negrita", que mi novia me dice "mi negrito". Sí, sí, sí... Eso yo veré a quién se lo permito.
En el caso del policía, yo le dije a él que no aceptaba que me llamara negro. Primero, me está quitando el tiempo. Segundo, me está escogiendo. Mira: esa es una zona universitaria, imagínate, eran las ocho de la mañana: ¿cuánta gente pasa por allá? ¡A las ocho de la mañana! O sea, no estamos de noche. Y yo iba de prisa. Si yo hubiera podido grabar su cara, su gesto inicial, que fue el que me indignó, su cara de desprecio hacia mi humanidad... No fue ni siquiera el término "negro", fue su mirada de desprecio, llena de prevención, su mano cerca de la pistola.
¿Por qué te paraste a dar el discurso al otro lado de la acera?
Porque iba pasando mucha gente. Yo le estaba hablando a la gente que pasaba, porque es una denuncia: "listo, tú dices que somos iguales, pero mira esto".
¿Antes habías dado discursos de protesta?
Todas las veces que me han requisado.
¿Siempre que te requisan te dicen así, "negro"?
En otras ocasiones me han dicho "niche". Nunca me han dicho "señor". No mereces que te digan "señor", la palabra "caballero" no corresponde a tu humanidad.
¿Tú crees que para la autoridad no eres un ciudadano?
Pero de segunda. El policía no tiene la misma actitud conmigo. La última vez me sucedió en el CAI, al frente del Hotel Continental, en un lugar que se llama Doña Ceci. Un hombre abrió la puerta de su carro y me pegó. El tipo se quedó mirando, bajó del carro y me dijo: "¿qué, negro?". Me dijo como: "te pegué, ¿y qué?". Entonces quise hacer un juego moral: fui a dar la queja a la policía en el CAI y el policía me dijo que me iba a meter al calabozo a mí. Yo llevo más o menos 12 años estudiando esto. Yo sé que la gran mayoría de personas mestizas o blancas no les gusta que yo camine detrás de ellas. Y si caminan delante de ti voltean la cabeza para atrás. Hasta chistes les hago. Por ejemplo, yo tengo una canción que a veces se las canto:
Te preocupas demasiado ante mi presencia
Y no he dejado de preguntarme si ha sido mi comportamiento
¿Es tuya?
Sí.
Lo que sucede es que yo me he podido dar cuenta de lo injusta que ha sido y continúa siendo la sociedad con nosotros. Ya no acepto el irrespeto. Si yo llego a un trabajo exijo que me llamen por mi nombre.
¿Cómo te sentiste volviéndote famoso?
No te debes alegrar mucho por lo bueno ni entristecerte mucho por lo malo.
¿Cómo así?
Era la oportunidad que tenía para expresar mi pensamiento. Yo creo que la verdadera estrella es la chica que me grabó. Digamos que tú vas en un bus (esto pasa mucho) y te sientas en la ventana y al lado tuyo está la única silla vacía. Hay alguien que se sube, mira, le dices que se siente al lado tuyo y te responde "yo no me siento al lado de negros". ¿Qué crees que debería hacer la gente?
¿Indignarse?
Exacto. Y eso es lo que falta. Yo creo que la estrella es la mujer. Ella es muy importante en todo esto porque no asumió la misma actitud normal de la gente: ella se indignó.
En el fondo, de todas formas, tengo un as bajo la manga.
¿Cuál es?
Bueno, soy obrero, soy un hombre negro, pertenezco a un estrato económico que podría considerarse clase baja. Este país ha sido gobernado por delfines. Ese podría ser.
¿Lanzarte a la política?
No, no lanzarme. Cuestionar que en este país nunca haya estado en los escenarios de poder un hombre de la calle común y corriente, trabajador, de esos que se parte el alma todos los días para ganarse unos pesos.
¿Te gustaría ser político?
Claro. Pero no en esta estructura política. Me gustaría ser político si el pueblo se toma los escenarios de poder y decide que quiere transformar de manera profunda el curso de la sociedad. Ahí sí. En este escenario no. En este escenario terminaría siendo un corrupto con 25 millones de pesos mensuales, comiendo caviar y viviendo en el norte con un carro blindado y un montón de aduladores. Prefiero seguir trabajando de carpintero si es así.
Supongamos que este escenario no va a cambiar, ¿qué te gustaría hacer?
Quiero ver si puedo organizar a nuestra comunidad a partir de eso. Creo que algunas personas se sintieron representadas en lo que dije, entonces quiero decirles que llegó la hora de unirnos, organizar un nuevo escenario, una forma de hacer política en este país.
¿Y qué pasó con el derecho de la Universidad Autónoma de Bogotá?
Una profesora me dijo un día que no se podía llenar un vaso lleno. Yo discutía mucho con los profesores de derecho. Por ejemplo, un profesor me quería plantear que la democracia burguesa era lo más desarrollado que podía haber en democracia. En ese momento yo ya había conocido algunos textos que me explicaban que la democracia burguesa no resuelve los problemas de la clase proletaria, por ejemplo. Por eso me gusta mucho más ser autodidacta. Es ingenuo pensar que la clase opresora construirá un sistema educativo que le permita a la clase oprimida percibir de una manera crítica la injusticia social. Con el transcurso del tiempo me di cuenta de que en la academia no encontraba esa chispa de las clases sociales: te convierten en un robot que aplica normas. Me gustaría más algo como sociología, historia, pero que me dejen en libertad.
¿No te sentiste abrumado con tanta atención?
Sentí que debía respirar profundo para intentar retratar las necesidades que teníamos. Sentí que esto no era para mí sino para los oídos de quienes no han podido decirlo.
¿Cuál es el nivel más grande de discriminación racial que ves acá en Colombia?
El "endorracismo", producido por esa política racista que ha perpetuado en nosotros poco interés por nuestra valía como individuos. Ese desapego a nuestro propio ser. El hecho de que algunas personas se alisen su cabello, el hecho de que algunas personas no se quieran, que no se consideren hermosos. Ese nivel me parece muy problemático porque ya no eres el otro, sino que el otro te ha convencido a ti de que tú mismo te maltrates.
¿Ahora qué queda, ir a Washington?
Yo alguna vez dije que no estudiaría una carrera a las carreras. También dije que no pediría una visa para ir a Estados Unidos. Si fuera, me gustaría conocer la experiencia del pueblo. Si tengo que ir, aprovecharé para denunciar lo que sucede aquí.
¿Te gustaría dedicarte al activismo?
Yo soy un activista. Siempre me he dedicado a eso. Me gustaría trabajar en la nueva construcción social de este país.