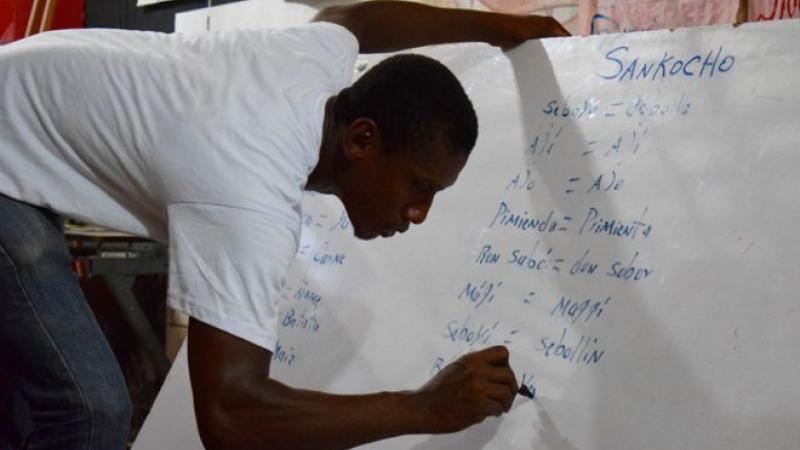En 2008, Guiomar Cuesta y Alfredo Ocampo, poetas y editores, emprendieron la tarea de compilar algunas de las voces más significativas de la poesía de mujeres negras del Pacífico colombiano. Nombres de importantes voces de la literatura de la región, como Mary Grueso y María Teresa Ramírez, se sumaron a otros menos conocidos en un primer intento por rastrear y realzar la producción poética del litoral Pacífico, que se extiende desde el Chocó y el Valle del Cauca, hasta Nariño.
El resultado fue la antología ¡Negras somos! Antología de 21 poetas afrocolombianas de la región Pacífica, presentada en la Feria del Libro del Pacífico de la Universidad del Valle. Su buena recepción y el continuado interés de seguir robusteciendo la lista llevaron a Cuesta y Ocampo a ampliar su proyecto, cuya segunda parte (en la que se incluyeron mujeres afro de toda Colombia) fue publicada en 2010 por el Ministerio de Cultura en su Biblioteca de Literatura Afrocolombiana: Antología de mujeres poetas afrocolombianas.
“Afirmamos que estas poetas afrocolombianas están renovando y subvirtiendo con su obra un viejo canon de poesía. Por ello, queremos ante todo contribuir con la labor de resaltar este fenómeno poético, como también reseñar y difundir esta producción y la creatividad de estas mujeres poetas afrodescendientes y lo que sus excelentes e innovadores poemas y poemarios representan”, escriben en el prólogo a la antología. “Ellas no solo recogen la tradición rítmica de la poesía que heredaron de sus vertientes africanas, transmitida en forma oral y musical, sino que establecen una nueva perspectiva con su dicción, con su intención, con su transignificación. Así, articulan una nueva dinámica, con el eje concreto del propio texto del poema”.
La antología, quizá la más completa de mujeres poetas afrodescendientes del país, incluye más de cincuenta nombres. Ahora que comienza el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, seleccionamos un poema de diez mujeres poetas de la región Pacífica como un breve acercamiento a la diversidad estética y rítmica de la poesía de la región.
Si quiere consultar el libro completo, haga clic aquí.
Mary Grueso Romero
Nació en Guapí, Cauca. Vive en Buenaventura, es Licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Quindío. Escritora, poeta y narradora oral, ha escrito entre otros, los libros El otro yo que si soy yo, Del baúl a la escuela, El mar y tú, Poesía afrocolombiana,Negra soy y el disco compacto Mi gente, mi tierra y mi mar. En 1997 recibió el reconocimiento como la primera mujer poeta consagrada del Pacífico caucano, otorgado por la Normal Nacional. Actualmente se desempeña como docente en Buenaventura, donde reside. Al igual que María Teresa Ramírez y Elcina Valencia, Mary Grueso fue designada por la directora del Encuentro de Poetas Colombianas, Águeda Pizarro Rayo, como ‘Almanegra’, el equivalente a ‘Almadre’, el más alto reconocimiento a las mujeres poetas colombianas que han logrado la excelencia en su obra poética.
Negra soy
¿Por qué me dicen morena?
Si moreno no es color,
yo tengo una raza que es negra
y negra me hizo Dios.
Y otros arreglan el cuento
diciéndome de color
dizque pa’ endúlzame la cosa
y que no me ofenda yo.
Yo tengo mi raza pura
y de ella orgullosa estoy,
de mis ancestros africanos
y del sonar del tambó.
Yo vengo de una raza que tiene
una historia pa’ contá
que rompiendo sus cadenas
alcanzó la libertá.
A sangre y fuego rompieron,
las cadenas de opresión,
y ese yugo esclavista
que por siglos nos aplastó.
La sangre en mi cuerpo
se empieza a desbocá,
se me sube a la cabeza
y comienza a protestá.
Yo soy negra como la noche,
como el carbón mineral,
como las entrañas de la tierra
y como el oscuro pedernal.
Así que no disimulen
llamándome de color,
diciéndome morena,
porque negra es que soy yo.
Elcina Valencia Córdoba
Nació en Puerto Merizalde, Buenaventura. Inició su labor artística en 1979. Es egresada de la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura. Obtuvo una maestría en Educación de la Universidad Católica de Manizales, Caldas, y es directora del grupo musical Kantares y de la Escuela de Expresión Cultural Tradiciones del Pacífico. Entre sus publicaciones se cuentan Todos somos culpables (poemas y cantos) (Roldanillo, Valle: Embalaje-Museo Rayo, 1992), Rutas de autonomía y caminos de identidad. (Buenaventura: Impresos y Diseños Eva, 2001) y Susurros de palmeras (Buenaventura: Litografía Palacio, 2001).
Currulao
Son de marimba y zapateo,
quejido de ancestro,
sinfonía de manglares,
las mujeres te bailan,
los hombres te beben,
te gritan, te buscan,
la noche te conversa
con sus voces de tambores.
Será larga la noche de concierto,
estoy vestida con mi falda de boleros
para ritmiar tus notas marimberas
asonantando las palabras cununadas
en un escubilleo sin palabras
que me mueva los pies en el tablao
con magia dancística torbellinezca,
nubarronezca de giros y coqueteos,
marímbame, embriágame de música las venas
con tu tamb tamb que llegue al infinito.
Currulao, son de marimba y zapateo.
María Teresa Ramírez
Nació en Corinto, Cauca, y vive en Cali. Licenciada en Historia y Filosofía en la Universidad del Valle, ha publicado tres libros de poesía: La noche de mi piel (Roldanillo, Valle del Cauca: Embalaje/Museo Rayo, 1988), Abalenga (Roldanillo, Valle del Cauca: Embalaje/Museo Rayo, 2008) y Flor de Palenque (Artes Gráficas del Valle, 2008). En el XXIII Encuentro de Mujeres Poetas Colombianas del Museo Rayo en 2007, su directora la designa como ‘Almanegra’, junto a Mary Grueso y Elcina Valencia.
Tocá ese tambor
Tocá ese tambor hijo mío,
vuelen sobre él tus manos mestizas,
confluye a tu sangre africana,
confluye a tu sangre india.
Tocá ese tambor hijo mío,
cierra los ojos y vuela,
en las notas temblorosas
ritmo de baile africano,
cante tu boca bembita,
tromponcita y cariñosa.
Tocá ese tambor hijo mío,
vuelen tus manos mestizas,
en los sonidos de África,
con tu boca medio bemba
y tu pasita amonada.
Amalia Lú Posso Figueroa
Nació en Quibdó, Chocó, y vive en Bogotá. Es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia y se ha desempeñado como psicoterapeuta, directora y psicóloga del Centro de Atención Integral al Preescolar, y como coordinadora de excelencia académica de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesora catedrática en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, la Jorge Tadeo Lozano y Universidad de los Andes. Dentro de sus publicaciones se cuentan Ven vé, mis nanas negras (Bogotá: Brevedad, 2001); La gallina picotdeoro y el gallo cocorocó (Bogotá: Consuelo Mendoza, 2001, selección de textos Juan Gustavo Cobo) y Barujo, al ritmo de mis nanas (Medellín: Comfama, 2004), entre muchas otras.
O mejor
Es el calor, calor sofocante y pegajoso del Chocó, de Saigón, de Cholén.
Es el calor.
El calor donde el viento se detiene ante la densidad y se quiebra en mil pedazos, minúsculos pedazos que se convierten en lágrimas de aguacero;
golpea los techos de paja, o mejor, se desliza por ellos,
aguijonea como alfileres, los cuerpos exultantes de sudor, de
cadencia, de hambre al roce; rueda electrizante sobre la piel que
expele olor a flor de pacó.
La humedad se expande y sube;
o mejor, baja y penetra;
o mejor, sale a flote, rueda en zigzag;
o mejor, en línea recta, produciendo la necesidad de ser restregada con ternura;
o mejor, con violencia para apaciguar;
o mejor, precipitar prolongando el estertor tan parecido a la muerte;
o mejor, a la vida que brota envolviendo;
o mejor, liberando el deseo de salir;
o mejor, de entrar con amor o sin él,
desbaratando la sensación de aguacero, de calor, de sal, de vendaval reprimido, de girar alrededor de sí mismo;
o mejor, alrededor del otro, que libera la desazón y se reduce;
o mejor, se amplía a un solo significado: el de amante.
A los trece años, cuando los adultos piensan que todavía jugamos a las muñecas, conocí, o mejor, empecé a conocer a través del calor del clima, todo el calor del cuerpo, con un hombre mayor que guió sus manos certeramente, posesivamente, o mejor, pausadamente, como corresponde a quién sabe culminar bien una faena.
Comparto con Marguerite Duras el amor por la vida y la vehemente necesidad de contar historias, ¡pero lo que Marguerite Duras nunca supo, fue cómo compartimos el mismo amante!
Sobeida Delgado Mina
Nació en Buenaventura, Valle del Cauca. Es licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Quindío y diplomada en Etnoeducación por la Secretaría de Educación de Buenaventura. Es docente activa del Colegio Militar Técnico Almirante Tono de Buenaventura desde el 2008. Hace parte de la antología ¡Negras somos! Antología de 21 mujeres poetas afrocolombianas de la región Pacífica (Cali: Universidad del Valle, 2008).
El vuelo de un cóndor
No enciendan las luces
que tengo desnuda
el alma y el cuerpo,
ya no queda nada,
solo escombros,
y migajas,
de los dulces labios
que besó mi boca,
del néctar prohibido
que embriagó mi piel,
de la noche ardiente
que entre tus brazos
calcinó mi ser.
No enciendan las luces
porque el tierno manto
que abriga mi piel,
de mí se ha alejado,
para calentar
con suaves caricias
en otro jardín.
Ya no queda nada,
más que mi cuerpo desnudo,
ahogado en el mar
de las tristes lágrimas
que de mis ojos brotan.
No enciendan las luces,
que tengo desnudo
el cuerpo y el alma
Paulina Cuero Valencia
Nació en Guapí, Cauca. Vive hace treinta años en Cartago, Valle. Está dedicada a la docencia. Ha participado en varias oportunidades en el Encuentro de Mujeres Poetas Colombianas del Museo Rayo, en Roldanillo, Valle del Cauca. Escribe desde hace quince años, razón por la cual estudió Español y Literatura. Cuenta con un libro de poemas, Piel a piel.
No me hieras
No me mires por debajo de tus hombros
como si no fuera naide,
pues quizá yo valgo más que tú.
No vengas a impresionarme
con esas palabras raras
y tu hablaito bonito.
No vengas aquí a decime
que yo no sirvo pa naa,
yo ni entré a la universiá,
y quizá no se lee.
Pero no hay mejor escuela
que la escuela del saber,
la escuelita de la vida,
la escuelita a la que juí.
No vengas a despreciá,
lo que te puedo brindá,
pues no son cosas lujosas,
ni muy finas, ni muy sabrosas,
pero las doy con amor.
No vengas aquí a decime
con desprecios y mentiras,
lo que aprendí con ejemplo,
lo que aprendí con amor.
Porque la tierra es testiga
de mi lucha y mi sudor,
pues me vio dejá de ser niño
pa volverme too un señó.
Usted puede sabé mucho,
los libros se lo enseñaron,
pero envidia yo no siento,
porque eso también lo conozco.
Lo he aprendido día a día
de un erro, tras otro erro;
me lo ha enseñao el sol,
me lo enseña la naturaleza,
aunque ella no tenga voz.
Por eso so carajito
doblégate un poquitico
porque vos no sois más que yo.
Nelly Patricia Lerma Rosas
Nació en Buenaventura, Valle del Cauca, y es administradora financiera egresada de la Universidad del Quindío. Presta sus servicios a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura.
Punto G
Muerde tu boca
mi pezón desnudo
y mi cuerpo ardiente
de amor salvaje
te pide a gritos:
¡Tómame! ¡Tómame!
En un suspiro.
María de los Ángeles Popov
Nació en Roldanillo, Valle del Cauca. Asiste desde hace catorce años consecutivos a los Encuentros de Poetas Colombianas del Museo Rayo, en Roldanillo, Valle del Cauca. Fue profesora de teatro en la Casa de la Cultura de Roldanillo y en Zarzal. Estudió teatro en Cuba con una beca ganada por obra Oremos y bailemos con el diablo. Entre sus libros se cuentan: W de hembra. cd multimedia de poesía (Manizales: Hoyos, 2003); Envaginarme (Cali, Valle del Cauca: Departamento de Literatura, 2007, Colección de Poesía, Escala de Jacob); hace parte de la antología Cosecha de viento verde (Roldanillo, Valle: Embalaje, Museo Rayo, 2004).
Beso con lengua
Sexo oral
Morfema de lenguas,
vocalización perfecta de la a entre las piernas,
posición de sensaciones,
fonema íntimo,
cavidad nasal,
triángulo donde se moja la lengua,
abertura máxima,
pubis vocálico,
baja lenguas,
voz,
vagina fonética,
papila gustativa,
morfología,
pronunciación íntima,
paladar explorador del exotérmico,
saliva,
sí-laba,
si,
a,
cerrada,
abertura pélvica,
vocálica,
a,
máxima,
menor,
media,
lengua,
anterior,
posterior,
respiración,
morfema,
no se pueden cerrar las piernas,
orgasmo,
sonido sin habla,
sonoridad,
resonador,
acento,
donde no se habla,
solo se gime,
y
se
redime
el movimiento.
Lorena Torres Herrera
Nació en Buenaventura, Valle del Cauca. El Licenciada en Arte Dramático en la Universidad del Valle y especialista en Pedagogía del Folclor en la Universidad Santo Tomás. Asiste cada año al Encuentro de Poetas Colombianas, Museo Rayo, Roldanillo, Valle del Cauca. Escribe poesía, piezas teatrales, cuentos y canciones folclóricas. Su primer libro de poesía se llama Afroascendiendo.
Atarrayando el olvido
El negro cogió su canoa
y metió su canalete al agua
y se fue con el río,
para ver si en algún recodo
podía atarrayar el olvido.
La nostalgia se enganchó en su anzuelo
y en su katanga cayeron mil lágrimas,
pues se marchaba, llevando consigo
–como único equipaje–
su desesperanza.
Miró al horizonte buscando en el mangle
encontrar a su dolor remanso.
Pero su mirada se clavó como ancla
en aquel paisaje donde solo había
un sol ya en ocaso.
Ya no había esteros,
ya no había vida en los raiceros,
ya el verdor del campo se había fundido
con el azul del cielo
y como de una pintura fueron borrados
cual si fueran manchas.
Todo, todo fue arrasado
y el negro lloraba
–pues sabía
que en cada canaletazo
iba dejando trozos de su vida–.
Su trasmayo se rompió una tarde
cansado de atrapar recuerdos
de tantas masacres,
cuerpos mutilados por el poderío
de una cruel violencia
cuyo rostro, para él,
siempre fue desconocido,
aquel paraíso que fuera su tierra
se había extinguido.
Y ahora…
el agua está impura,
se enrojeció el verde,
siembras de amarguras,
cosechas de muerte,
se acabó la caña, se pudrió el trapiche,
ya no hay caimito, calabazo, plátano, pescao,
piangüa, pepenan, ni viche.
Ya no se oyen risas, solo se oyen llantos,
cayó la marimba, cesaron los cantos,
se hundió la balsada, se ahogaron los santos,
se quemó la casa y hoy reina el espanto.
Y el negro…
El negro cogió su canoa
y metió su canalete al agua
y se fue con el río
para ver si en algún recodo
podía atarrayar el olvido.
Su pie tocó
un día playas extranjeras,
a su canoa y canalete
despidió en la arena
y emprendió el camino
hacia un futuro incierto
sin su río, sin su tierra,
sin su mar y sin sus sueños.
Él seguirá viviendo,
él seguirá luchando,
llevando en su pecho
una loza fría
sobre su corazón muerto.
El negro cogió su canoa
y metió su canalete al agua
y se fue…
Se ha ido con el río.
Anda desesperadamente buscando el olvido,
olvido que jamás se alcanza
cuando lo que se ha perdido,
cuando lo que se nos ha arrebatado,
ha sido… ¡el alma!
Lyda Cristina López Hernández
Nació en Ginebra, Valle del Cauca. Es licenciada en Educación Básica Primaria, de la Universidad San Buenaventura de Cali y licenciada en Pedagogía Reeducativa de la Universidad Luis Amigó. Fue finalista en el concurso Ediciones Embalaje, del X Encuentro de Poetas Colombianas con el libro Palabras al margen. Tiene un libro de poemas publicado, Estación del delirio (Cali: Universidad del Valle, 2006, colección Escala de Jacob). Se desempeña como docente en el Colegio Jorges Isaacs, del municipio de Cerrito, Valle del Cauca, desde 2004.
Noches de búhos
¡Cómo dejarte sin saber
que la cobardía es mermelada
de todas las tardes!
Noche y silencio
van diluyéndose tras los búhos
perseguidos por fantasmas.
Al desaparecer mi vecina,
la pesadumbre del ocaso
se hizo más lenta.
La alborada sigue pintando
nueva fatalidad en el día.
Amigo mío: la guerra
cabalga sin tregua,
pisotea los sueños
y no le perdona al tiempo.
SUEÑO DEL BOSQUE.
Vivo en el bosque
de palabras.
Un arco iris dibujado
con el alma de un mendigo
visita el horizonte.
Y los sueños de todos
los inocentes habitan
una casa abandonada.